¿Habrá una devoción más importante?

Quien nos responde tal pregunta es San Luis María Grignion de Montfort (1673-1716), gran apóstol de María Santísima, al escribir:
“La Santísima Virgen reveló un día al Beato Alano de la Rupe que, después del Santo Sacrificio de la Misa —primero y más vivo memorial de la Pasión de Jesucristo—, no hay oración más excelente ni meritoria que el Rosario, que es como un segundo memorial y representación de la vida y pasión de Jesucristo”.
Hay numerosos documentos pontificios exaltando la excelencia del Santísimo Rosario y recomendando con empeño esta devoción.
Devoción al Rosario: una maravillosa historia
Según una respetable tradición, la Santísima Virgen reveló la devoción del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, en 1214. Fue el medio escogido por la Providencia para salvar a Europa de una herejía especialmente virulenta que, como una epidemia maldita, contagiaba con sus errores varias regiones europeas a partir del norte de Italia y de la región de Albi, al sur de Francia. De ahí el nombre de “albigenses” atribuido a esos herejes, conocidos también comocátaros (del griego: puros), pues así soberbiamente se autodenominaban.

Eran lobos disfrazados con piel de oveja, que se infiltraron en los medios católicos para engañar mejor y captar simpatía. Tales herejes predicaban, entre otros errores, el panteísmo, el amor libre, la abolición de las riquezas, de la jerarquía social y de la propiedad particular; sus semejanzas con el comunismo saltan a la vista.
En las regiones infestadas por la herejía albigense, toda la reacción católica apuntando a contenerla se mostraba ineficaz. Los herejes, después de conquistar muchas almas, destruir muchos altares y derramar mucha sangre católica, parecían definitivamente victoriosos.
Santo Domingo (más tarde fundador de la Orden Dominicana) se empeñó intrépidamente en el combate a la secta albigense, pero sin embargo no conseguía sobrepujar el ímpetu de los herejes, que continuaban pervirtiendo a los fieles católicos. Y los que no se pervertían eran masacrados.
Desolado, Santo Domingo suplicó a la Virgen Santísima que le señalase una arma espiritual eficaz, capaz de derrotar a aquellos terribles adversarios de la Santa Iglesia.
El Rosario aplasta la herejía albigense
Cuando todo parecía perdido, la Santísima Virgen intervino en los acontecimientos para salvar a la Cristiandad de ese mal.
El beato Alano de la Rupe (1428-1475), célebre predicador de la Orden Dominicana, en el libro De la dignidad del Salterio narra la aparición de Nuestra Señora a Santo Domingo en 1214. En aquella ocasión la Virgen le enseña a Domingo a predicar el Rosario (también llamado Salterio de María, en recuerdo de los 150 salmos de David) para salvación de las almas y conversión de los herejes.
Empuñando la poderosa arma del Rosario, Santo Domingo volvió al combate, predicando incansablemente en Francia, Italia y España la devoción que la propia Señora del Rosario le había enseñado, y en todas partes reconquistaba almas: los católicos tibios se enfervorizaban, los fervorosos se santificaban; las Ordenes Religiosas florecían; convertía a los herejes que, abjurando de sus errores, regresaban a la Iglesia por millares; los pecadores se arrepentían y hacían penitencia; expulsaba a los demonios de los posesos; obraba milagros y curaciones. Solamente en Lombardía, el ardoroso cruzado del Rosario convirtió a más de 100 mil herejes albigenses.
Todo por medio de la mejor artillería contra el demonio y sus seguidores: el Santo Rosario.
Simón de Montfort
Pero restaban aún aquellos herejes empedernidos, que no se convertían de ningún modo, e intentaban revertir la derrota causando estragos en algunos otros países. Para resolver el problema, Nuestra Señora, además del heroico Santo Domingo, suscitó a otro héroe para erradicar la herejía: el admirable Conde Simón de Montfort. El primero empuñó como arma el Rosario, el segundo empuñó la espada. Una combinación perfecta: el espíritu de oración con el espíritu de cruzada en defensa de la Fe Católica.
La historia de Simón de Montfort es, además de admirable, extensa. Citemos a propósito, apenas de paso, un trecho extraído del libro de San Luis Grignion de Montfort (el apellido de ambos es el mismo, aunque según parece no eran parientes — por lo menos no hay datos concluyentes al respecto):
“¿Quién podrá contar las victorias que Simón, conde de Montfort, logró sobre los albigenses gracias a la protección de Nuestra Señora del Rosario? Fueron tan famosas, que jamás se ha visto cosa parecida. Con quinientos hombres derrotó una vez a un ejército de diez mil herejes. En otra ocasión, con treinta venció a tres mil. En otra, con ochocientos hombres de caballería y mil de infantería despedazó el ejército del rey de Aragón, compuesto de cien mil hombres, perdiendo solamente un soldado de caballería y ocho de infantería”.
Libre Francia de la furibunda herejía albigense, la devoción al Santo Rosario traspuso las fronteras. Santo Domingo predicó incansablemente hasta el fin de sus días esta milagrosa y eficacísima devoción en los países vecinos, recogiendo en ellos frutos semejantes.
Atravesó no sólo las fronteras europeas, sino los continentes y también los siglos, dado que, hasta los días actuales, el Rosario es rezado con gran fruto en todos los países del mundo.
Enemigos internos y externos vencidos por el Rosario

Como acabamos de ver Santo Domingo, con la cruzada de oraciones que emprendió por medio del Rosario, derrotó a los enemigos internos de la Iglesia venciendo a la secta albigense infiltrada entre los católicos. Hay también ejemplos históricos de cómo el Santo Rosario derrotó a enemigos externos de la Cristiandad.
Uno de ellos ocurrió en el siglo XVI, cuando el poderío otomano (es decir, del Imperio turco, de religión islámica) crecía sorprendentemente y hacía de todo para aniquilar y dominar la Europa cristiana. Los turcos ya habían conquistado Constantinopla y ocupado la isla de Chipre, desde donde pretendían marchar en dirección a Occidente.
Frente al inminente peligro para la Cristiandad, el Sumo Pontífice de entonces, el Papa San Pío V, convocó a los príncipes europeos a unirse en un frente común contra el enemigo. Reunió una escuadra con el aporte de Felipe II de España, de las Repúblicas de Venecia y de Génova y del Reino de Nápoles, además de un contingente de los Estados Pontificios y de la Orden de Malta.

San Pío V no se desanimó ante la desproporción de fuerzas, pues confiaba más en la protección de Dios y de su Santísima Madre. Entregó al generalísimo Don Juan de Austria el comando de la escuadra y le dio un estandarte con la imagen de Nuestra Señora, pidiéndole que partiese cuanto antes al encuentro del enemigo.
La Batalla de Lepanto: una victoria salvadora
Hace 450 años, el 7 de octubre de 1571, la escuadra católica compuesta de 208 galeras se concentró en el golfo de Lepanto. Al avistarse la flota turca, muy superior (286 naves), Don Juan de Austria mandó izar el estandarte brindado por el Papa y gritó: “Aquí venceremos o moriremos”. Enseguida dio la orden de batalla.
Los primeros embates fueron favorables a los musulmanes, que formados en media luna lanzaron una violenta carga. Los católicos, con el Rosario al cuello, prestos a dar la vida por Dios y quitársela a los infieles, respondían a sus ataques con el máximo vigor posible.
Pero a pesar de la bravura de los soldados de Cristo, la numerosísima flota del Islam, comandada por Ali-Pachá, parecía prevalecer. Después de diez horas de encarnizado embate, los batalladores católicos temían la derrota, que traería graves consecuencias para la Cristiandad europea. Pero, ¡oh prodigio! Quedaron sorprendidos al percibir que, inexplicablemente y de repente, los musulmanes, despavoridos, se batían en retirada…
Más tarde obtuvieron la explicación: prisioneros de los católicos, algunos islamitas confesaron que una brillante y majestuosa Señora había aparecido en el cielo, amenazándolos e inspirándoles tanto miedo, que entraron en pánico y comenzaron a huir.
Tan pronto se inició la retirada de los barcos musulmanes, los católicos se reanimaron y la batalla revirtió: los infieles perdieron el 80 % de su flota (130 navíos capturados y más de 90 hundidos o incendiados), tuvieron 25.000 muertos, y casi 9.000 fueron capturados. Las pérdidas católicas fueron mucho menores: 8.000 hombres, y solamente 17 galeras perdidas.
Victoria alcanzada por el Rosario
Mientras en las aguas de Lepanto se trababa la decisiva batalla, la Cristiandad rogaba el auxilio de la Reina del Santísimo Rosario. En Roma, el Papa San Pío V había pedido a los fieles que redoblasen las oraciones. Las Cofradías del Rosario promovían procesiones y oraciones en las iglesias, suplicando la victoria de la armada católica.
El Pontífice, gran devoto del Rosario, en el momento mismo del desenlace de la batalla estaba reunido con su tesorero, Donato Cesis, examinando graves problemas financieros. “De repente se separó de su interlocutor, abrió una ventana y quedó suspenso, contemplando el cielo. Volvióse después a su tesorero, y, con aspecto radiante, le dijo: — Id con Dios. No es ésta hora de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo, pues nuestra escuadra acaba de vencer. Y apresuradamente se dirigió a su capilla a postrarse en acción de gracias. Cuando salió, todo el mundo pudo notar su paso juvenil y su aire alegre”.
La milagrosa visión fue confirmada recién en la noche del día 21 de octubre, dos semanas después del gran acontecimiento, cuando finalmente llegó a Roma un correo con la noticia. San Pío V tenía mejores y más rápidos medios para informarse…
En memoria de la estupenda intervención de María Santísima, el Papa se dirigió en procesión a la Basílica de San Pedro, donde cantó el Te Deum Laudamus. También introdujo la invocación Auxilio de los Cristianos en la Letanía de Nuestra Señora.Y para perpetuar esta extraordinaria victoria de la Cristiandad, fue instituida la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, que dos años después tomó la denominación de fiesta de Nuestra Señora del Rosario, conmemorada por la Iglesia el día 7 de octubre de cada año.



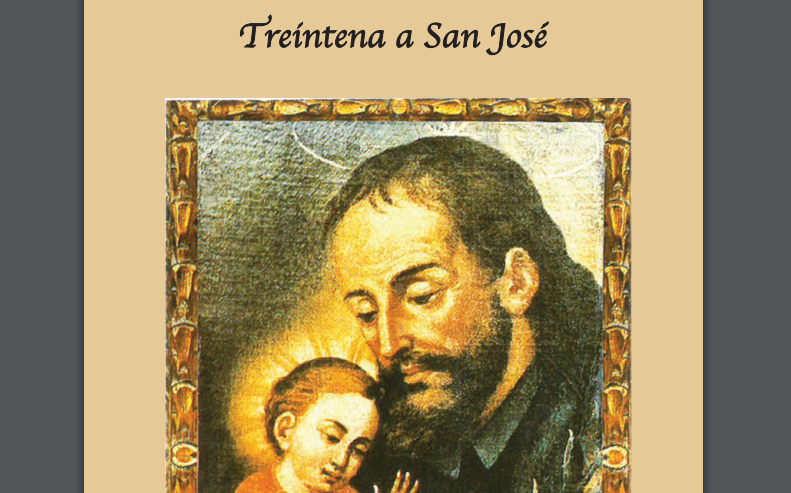





2 thoughts on “Santísima Virgen María del Rosario”
Pingback: San Pio V, Papa y Confesor - Fátima La Gran Esperanza
Pingback: San Juan Masías - Fátima La Gran Esperanza