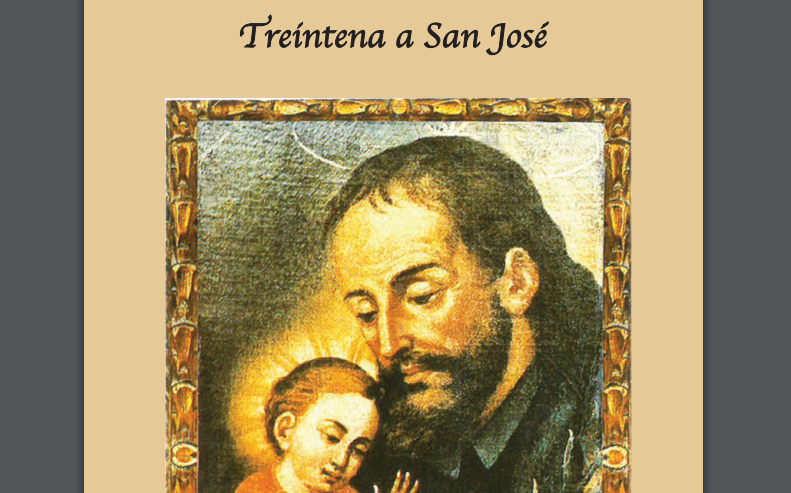SANTA INÉS DE MONTEPULCIANO, VIRGEN DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO

Fué Santa Inés de Montepulciano uno de los más hermosos frutos que dió el árbol monástico plantado por Santo Domingo en la Iglesia de Dios. Nació en el año de 1274 en un lugarejo de Toscana, llamado Gracciano Vecchio, poco distante de la ciudad de Montepulciano. Sus padres eran distinguidos por su nobleza y bienes de fortuna, virtuosos y muy temerosos de Dios.
Al nacer la niña, llenóse de luz celestial el aposento donde se hallaba su madre. Parecía que los ángeles saludaban de esta manera a la enviada del Señor, y que Dios quería mostrar al mundo la vida santa a que destinaba aquella tierna criatura.
No desmintió Inés las esperanzas que sus padres concibieron a la vista de aquel prodigio, antes bien, desde la más temprana edad brotaron ya en su alma gustos y aficiones sobrenaturales. Puede decirse que los experimentó ella aun antes de que supiese hablar. Cuando pudo ya balbucear, aprendió el Padrenuestro y el Avemaría, y desde entonces fue su más deleitoso recreo recogerse en lugar apartado de su casa, y allí juntas las manos y de rodillas, rezar muchas veces estas dos hermosas oraciones.
Templo y morada del Espíritu Santo era el tierno corazón de Inés, que este divino Espíritu lleno de gracias y abrasó con incendios de amor a la pureza. Con eso, aunque jovencita, ponía ya espanto al demonio, como se verá por lo que sigue: Siendo de nueve años fue cierto día a Montepulciano. Al pasar cerca de una casa de pecado vio levantarse de un campo vecino una bandada de cuervos, los cuales volaron sobre su cabeza dando espantosos graznidos para asustarla, se le echaron encima y abrían sus negros picos como si pretendieran lastimarla. Con todo eso, no le hicieron daño alguno; pero bien dieron a entender los demonios, por medio de aquellos siniestros avechuchos, cuanto les molestaba la sola presencia de la virtuosa doncellita. Andando los años, Inés convirtió aquella casa en santuario de oración y santidad.
ÁNGEL DEL CONVENTO

Quiso Inés poner a salvo su castidad y defenderla contra las asechanzas del demonio, por lo cual, pidió licencia a sus padres para hacerse monja: Habiéndolo logrado partió para Montepulciano y entró en un convento de monjas Saquinas, así llamadas por ser su hábito de tela burda como de saco. Allí permaneció quince años, pasados los cuales ingresó en la sagrada Orden de Santo Domingo.
Aunque joven, se dio con ardor a la práctica de virtudes que parecían propias de personas más adelantadas que ella en edad y perfección. Mortificaba su cuerpo con ayunos, vigilias y otras austeridades y con sumo empeño crucificaba su voluntad por medio de la obediencia exacta y puntualísima a las órdenes de su priora, aun en cosas al parecer insignificantes.
Pero señalábase sobre todo por su encendida piedad y por el amor grande que tenía a la oración y a la lectura de libros santos y devotos. La inclinación a las cosas sobrenaturales que tuvo desde jovencita se manifestó más al paso que crecía en edad. No corre el sediento ciervo a la fuente de aguas vivas con más ardor que Inés cuando acudía a la oración y trato con Dios. Pasaba los ratos libres en amorosos coloquios con su divino Esposo Jesús. No es, pues, de maravillar que en muy breve tiempo hiciera grandes progresos en el camino de la virtud y de la perfecta oración.
Muchas veces, mientras oraba, la vieron sus hermanas elevarse en el aire y acercarse poco a poco al Santo Cristo, hasta poder besar sus sagradas llagas.
Al ver las virtudes de Inés y las admirables prendas naturales y sobrenaturales con que el Señor la había favorecido, las monjas solían llamarla ≪el ángel del convento≫.
ABADESA A LOS DIECIOCHO AÑOS POR VOLUNTAD DE DIOS
Una noche, mientras oraba, apareciósele la Virgen María y le entrego tres hermosísimas y muy brillantes perlas, diciéndole: —Hija, te encargo que edifiques una iglesia y un monasterio en mi honor, y es mi deseo que los dediques a la Santísima Trinidad, significada por estas tres perlas.
Santa Inés tenía por entonces solo dieciocho años.
A los pocos días determinaron los habitantes de Proceno, del condado de Orvieto, edificar en su ciudad un monasterio donde educar a sus hijos. Estando en esto, oyeron ponderar las virtudes de Santa Inés y empezaron a dar pasos para lograr que la Santa se encargase de dirigir la nueva fundación. Tales instancias hicieron a la superiora de las Saquinas que al fin accedió a ello. El Señor, que había inspirado aquella determinación a los de Proceno, quiso que llegase a feliz término. Inés bajó la cabeza y partió para aquella ciudad en compañía de la maestra de novicias. Ella misma, a pesar de sus pocos años, dirigió la construcción del convento y, cuando ya estuvo acabado, instalo en él una comunidad de monjas.
Noticíose el papa Nicolás IV de la santidad de vida y admirable prudencia de Inés, le confirió la dignidad abacial por Breve de la Secretaria apostólica. Aceptó la Santa aquella nueva carga con humilde resignación y esforzado ánimo, y bajo su dirección —lo refiere el cronista— llegó a ser un paraíso el monasterio de Proceno, porque la influencia de Inés era extraordinaria y a cuantos se le acercaban sabia comunicarles algo de su fervor y virtud excelentísima.
VIRTUDES DE SANTA INÉS

No cabían en sí de gozo los de Proceno al ver que no en balde habían llevado adelante el negocio del monasterio; pero mayor que su alegría era la aflicción de la joven abadesa al verse encargada de dirigir las almas de los demás, siendo ella tan moza en los años. Tenía mucha cuenta con la responsabilidad de su cargo y por eso suplicaba al Señor con gran fervor y lágrimas que le diese luz y fuerza para desempeñarlo con la debida perfección. Llevaba vida muy austera y penitente. Durante los quince años que permaneció en Proceno no tuvo más cama que el duro suelo y ayuno cada día a pan y agua.
A pesar de su fuerte inclinación a la vida solitaria y contemplativa dábase totalmente a las obligaciones de su cargo. Tanto sentía tener que dejar la oración, que derramaba lágrimas cuando había de interrumpirla para atender a otros negocios; con todo eso, no vacilaba en dejarla generosamente, porque sabía ser voluntad de Dios que ante todas las cosas cumplamos las obligaciones del propio estado.
Plugo al Señor manifestar en varias ocasiones cuanto le agradaba el proceder de su sierva; porque muchas veces vieron las monjas a su santa Madre salir de la oración con el manto cubierto de maná celestial, blanquísimo como la nieve; y otras veces, donde había estado arrodillada brotaban sin saber cómo olorosas violetas y otras flores muy fragantes.
También la Virgen nuestra Señora favoreció a su devota sierva con gracias extraordinarias. Una vez, la víspera de la Asunción, Inés estaba velando y orando para disponerse dignamente a la fiesta, cuando de repente vió aparecer en medio de grandes resplandores a la Reina de los Ángeles con el Niño Jesús en sus brazos. La bondadosa Virgen se acercó a la Santa, la cual no cabía en sí de gozo. Llena de confianza, pidió entonces a la Madre de Dios que se dignase darle el divino Niño para que lo tuviese un rato en sus brazos. La Virgen accedió a ello gustosísima y así pudo Inés gustar unos instantes las celestiales alegrías. Al devolver el Divino Niño, sintió la Santa indecible desconsuelo, pareciéndole que, al separarse de ella Jesús, se le iba su propia vida. Llevaba el Divino Infante colgado en el cuello un Santo Cristo preciosísimo, pendiente de un cordón de seda. Inés devolvió el Niño pero se quedó con el Santo Cristo. Desapareció entonces la visión y la Santa permaneció un buen rato como fuera de sí con el alma inundada a un mismo tiempo de gozo y de tristeza.
ENFERMEDAD DE SANTA INÉS
Obligación de la joven abadesa era sin duda llevar la dirección espiritual de su comunidad, pero también tenía que proveer al sustento corporal de las monjas. No fue esto siempre cosa fácil, porque el monasterio de Proceno era tan pobre que a veces faltó lo más necesario, como pan, aceite y dinero para comprarlo; en estos aprietos acudía la santa Madre al Señor y la divina Providencia la socorrió siempre muy oportunamente.
Por el mucho trabajo que le daba la dirección del monasterio, vino a enfermar gravemente de una dolencia que le duro una buena temporada, pero la Virgen María la consoló y alentó, apareciéndosele muchas veces.
Mandáronle los médicos que comiese carne, que no había probado en su vida por haber hecho promesa de guardar abstinencia de este manjar hasta su muerte. Quedó muy desconsolada y afligida al oír esa prescripción médica, pero el Señor acudió en su auxilio de un modo prodigioso. Trajerónle un poquito de carne y con solo hacer la Santa sobre el plato la señal de la cruz, convirtió aquel manjar en dos hermosos peces. Inés dio gracias a Dios por el milagro y, de allí adelante, los médicos la dejaron libre de cumplir su promesa.
GRATITUD DE INÉS A LOS BIENHECHORES
La santa abadesa se mostraba sumamente agradecida con los bienhechores del monasterio. Como no podía pagarles tantos favores con bienes temporales, hacíalo con oraciones y santas palabras, pidiendo al Señor la salvación de sus almas.
Una noche vióse Inés trasladada en sueños a un lugar tenebroso, donde el aire era abrasador y estaba poblado de horribles fantasmas que gritaban y se lamentaban con voces muy lastimeras; aquello era horroroso y parecía el mismo infierno. En el centro de aquel lugar de penas y tormentos unos cuantos demonios estaban disponiendo como una silla de fuego para algún condenado. Quedo la Santa pasmada y como muerta con aquella terrorífica visión; pero aun tuvo aliento para preguntar quién se sentaría en aquella silla que ponía espanto. ≪Es uno de los bienhechores de tu monasterio, por quien tanto rezas para que se salve —le respondieron los demonios con risa burlona—; pero aquí vendrá a parar, porque hace ya treinta años que se confiesa mal y calla pecados que no se atreve a declarar.≫
Despertóse en esto la Santa y, muy afligida y acongojada con lo que había visto y oído, mando llamar al punto a aquel bienhechor para contarle la visión. Por los consejos de la santa abadesa, el pecador lloró su mala vida; murió al poco tiempo y el Señor permitió que Inés viese el alma de su bienhechor subir al cielo sin pasar por las llamas del purgatorio.
FUNDA UN CONVENTO DE DOMINICAS

Extendióse tanto la fama de la santa abadesa, que los de Montepulciano se arrepintieron de haberla dejado salir de la ciudad, y quisieron que volviese a toda costa. Muy laudable y justo era aquel deseo, por haber nacido Inés en lugar poco distante de la ciudad; pero sin caer en la cuenta de ello, los habitantes de Montepulciano iban a ser los instrumentos de la divina Providencia para llevar a efecto los designios que tenía sobre su sierva. Se le aparecieron San Agustín, San Francisco y Santo Domingo y los tres la exhortaban a que se rindiese a los deseos de sus paisanos, porque el Señor quería que fundase un convento de Santo Domingo en el mismo solar donde estaba aquella casa pública, cerca de la cual los demonios en figura de cuervos la molestaron y asustaron tanto.
Inmediatamente Inés llevo a cabo todos los preparativos para dar cumplimiento al mandato celestial. Nombró nueva priora del monasterio de Proceno y ella partió con algunas compañeras. Merced al concurso y buena voluntad de los de Montepulciano, Inés pudo alojarse muy presto en el nuevo convento con otras veinte monjas, a las que dio al principio la regla de San Agustín y, al poco tiempo, para obedecer el mandato celestial y con licencia del Papa, añadió las Constituciones de Santo Domingo.
La antigua mansión de los demonios se trocó en lugar santo, adonde los ángeles del Señor acudían con gran frecuencia. Muchas personas santas vieron una escala luminosa que llegaba desde el coro del convento hasta el cielo, y por ella los ángeles, medianeros celestiales entre Dios y los hombres, llevaban las súplicas de las santas monjas hasta el trono del Altísimo y en retorno bajaban del cielo gracias abundantísimas para repartirlas a los mortales; por donde se echa de ver que las personas que se acogen al retiro del claustro, no lo hacen por desamor a la sociedad, sino para ser de mayor provecho a los hombres, y en particular a los pobres pecadores, con sus oraciones y penitencias.

Apartaba Inés con sumo cuidado a sus hijas espirituales de las ocasiones de pecar. Una de ellas, al caerse, se hirió gravemente en la cabeza. Los médicos no vieron otro remedio que llevarla a un hospital de la ciudad para operarla; pero la santa Madre, temerosa de que aquella hermana perdiese la inocencia viviendo fuera del convento, pidió a Dios que la sanase, y con solo hacer la señal de la cruz sobre la herida, quedó curada.
Una noche, estaba la Santa orando y desvelándose como solía, y de repente vio entrar en el dormitorio de la comunidad unos diablejos feísimos. Espantada con esta visión, corrió a despertar a las monjas y las juntó para el capítulo de culpas, y después de imponerles fuertes penitencias, las envió otra vez a dormir.
También le otorgo el Señor el don de leer en los corazones, y de él se servía para amonestar o alentar a sus hijas, según fuesen las disposiciones que en ellas veía.
Un domingo, al amanecer, fue a rezar junto a un olivo de la huerta y, estando en oración, quedo arrobada en éxtasis y no volvió en si hasta las cinco de la tarde. Afligióse en extremo de no haber oído misa ni comulgado y, mientras estaba lamentándose de ello, apareciósele un ángel y le dio la Sagrada Comunión. Este divino manjar le infundio tal fortaleza y consuelo que ni pensó en tomar alimento alguno, y así en ayunas prosiguió largas horas su oración.
Bien hubiera querido visitar los Santos Lugares de Jerusalén, pero la clausura era muy rigurosa, de suerte que no pudo Inés hacer esa peregrinación. Para resarcirla de algún modo, créese que el Señor mandó a un ángel que trajese a la Santa un poco de tierra empapada en la preciosísima sangre del Redentor.
También es de maravillar como logró tener algunos trocitos de los vestidos de San Pedro y San Pablo: Siendo todavía abadesa del convento de Proceno, tuvo ocasión de ir a Roma para pedir al Papa que confirmase los privilegios de aquel monasterio y, como deseaba con grandes ansias tener alguna reliquia de los dos príncipes de la Iglesia, mientras oraba con lagrimas cabe el sepulcro de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, de los vestidos que cubrían los sagrados huesos se desprendieron dos pedacitos que cayeron sobre sus rodillas. Recogéoslo ella con mucho respeto y devoción y los llevo muy gozosa al convento.
GLORIOSO TRÁNSITO DE SANTA INÉS
Un día, extenuada de cansancio, fue a descansar un rato en su aposento. Tuvo entonces una visión, en la que le pareció que un ángel la tomaba de la mano y la llevaba junto a un olivo del huerto y, presentándole una copa llena de bebida amarguísima, le decía:
—Bebe, santa esposa de Cristo; bebe en memoria y honra de Aquel que bebió por ti el cáliz de su Pasión.
A los pocos días enfermo de grave dolencia. Bebió con gran fervor el cáliz que el Señor le enviaba y mostro en medio de sus padecimientos inalterable paciencia. Los médicos le recetaron baños y ella obedeció, a pesar de que tenía muy poca confianza en los remedios humanos. Estando en el balneario, sano a muchos enfermos e hizo brotar otra fuente, cuyas aguas obraron innumerables milagros; pero ella volvió a Montepulciano sin haber logrado alivio alguno.
El Señor le reveló por entonces el día y hora en que su alma, libre ya de los lazos de la carne, iría a gozar del sempiterno descanso. Con vivísimas ansias aguardó aquel feliz instante. Lamentábanse las monjas al ver que su santa Madre tenía tan grandes deseos de morir y dejarlas para siempre; pero Inés las consolaba con dulces y esperanzadoras palabras.

—Si me queréis de veras —les decía—, no me lloréis, porque la muerte no es para mí sino el paso de la tierra al cielo. ¿Acaso un amigo se aflige de la dicha de su amigo? Dejo ya este mundo, pero solo corporalmente estaremos separadas; por la misericordia del Señor espero hallar en el cielo nueva morada y allí mi alma rogará mucho por vosotras.
Tan grande era el amor que tenía a sus hijas, que aun las escasas fuerzas y los últimos instantes de vida que le quedaban empleábalos en su provecho.
Finalmente, estando en amorosos coloquios con el Señor, abrió los ojos para mirar al cielo y dio apaciblemente su alma a los santos ángeles para que la llevasen a la gloria. Sucedió su muerte a los 20 de abril del año de 1317.
En el instante en que murió Santa Inés todos los niños y niñas de Montepulciano y de los alrededores se despertaron de improviso, como sacudidos en sus camas por una fuerza sobrenatural y, echándose en brazos de sus padres, decían a voz en grito:
—Sor Inés ha muerto y está ya en el cielo.
Con este portentoso prodigio se divulgó por toda la comarca la noticia de la muerte de tan admirable sierva del Señor. La misma Santa se apareció a muchas personas para anunciarles que subía a la feliz morada de los justos.
De su sagrado cadáver salió suavísima fragancia que llenó el ambiente del convento y de los alrededores. Las monjas mandaron traer de Génova lo necesario para embalsamar el cuerpo de su Madre y fundadora; pero el Señor manifestó con otro prodigio que no han menester de aromas materiales aquellos que Él ha ungido con el suavísimo bálsamo de su divina gracia. Porque del rostro y de las manos de la Santa Virgen empezó a manar un sudor muy fragante con tanta abundancia, que empapó todos sus vestidos; ese bálsamo celestial siguió manando por espacio de varios años y de él se llenaron algunos grandes vasos de cristal.
El papa Clemente VIII beatificó a la virgen de Montepulciano, y Benedicto XIII la canonizó muy solemnemente en San Pedro de Roma a los 10 de diciembre del año 1726.
Fuente: Edelvives, El Santo de Cada Día, Editorial Luis Vives, Zaragoza, vol. II, 1947, pp. 513 y ss.