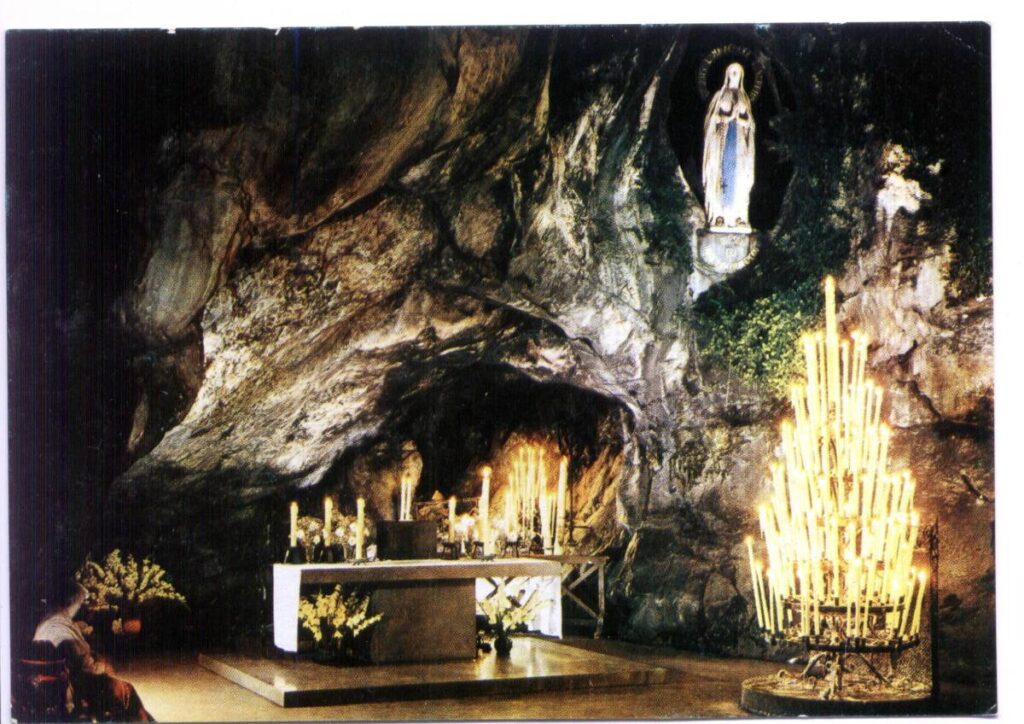G. Lenotre, en su encantador libro “Gens de la Vieille France” (Gente de la antigua Francia), nos hace respirar los perfumes de la vida natural y civilizada de antaño. Así podremos descansar nuestro espíritu, agobiado por tantas preocupaciones.
La buena señora
Hay pocas casas burguesas donde no se conserve algún retrato de la tatarabuela, medio urbana, medio rural, mostrando un bello rostro desvanecido, un poco rojizo, pero llena de salud, calma y satisfacción.
La buena señora ha hecho su “toilette” para posar delante del retratista que está de paso por el lugar, preocupada de presentarse en sus más bellas galas a las miradas respetuosas de su posteridad.
Tres rizos de cabellos cuelgan sobre cada una de sus mejillas; el más magnifico sombrero de su ajuar corona su cabeza de una aureola de bello encaje; un chal bordado está suspendido sobre sus hombros, y sus dos manos cruzadas sobre el pecho, exhiben en sus dedos todos los anillos de la familia.
Amables francesas de hoy en día que, quizá, os espantéis de las restricciones de que es amenazado vuestro presupuesto, y que limitáis por el momento vuestros proyectos de reforma a lamentaciones y a decir: “¿Cómo lo haremos?
Interrogad a esta imagen de la abuela, si aún no la habéis relegado al desván para reemplazarla, sobre los muros de vuestro salón, por algún retrato de un ancestro más halagador, pero menos auténtico. Ella os responderá y recibiréis de ella una lección mucho más aprovechable que la del más experimentado de los economistas.
La vida diaria de la buena señora
La buena señora del sombrero y del chal, se levantaba todas las mañanas al alba, atenta a todo, iba del huerta al establo, y de la cocina al gallinero; sobresalía en sus mermeladas y presidía la colada. Reinaba sobre el huerto, perfumado del persistente aroma de las manzanas y sobre el armario de la ropa que olía a frescas lavandas y vetiver fragante.
En el campo, ella se encargaba de las gavillas almacenadas en el granero, se ocupaba de la siembra y recibía los alquileres; conocía admirables recetas, y si algún visitante la sorprendía en su cocina, con los brazos enharinados, batiendo la masa para una tarta, ella no se sentía incómoda, y conversaba sin dejar su tarea.
Se comía bien en su casa, lo que no tenía lugar, por lo demás, sino en los aniversarios solemnes, los bautizos y las primeras comuniones.
Jamás se le encontraba ociosa, estando persuadida de que todas las horas del día son apenas suficientes para el buen gobierno del hogar.
¿Cómo son sus nietas?
Y si algún adivino, en el espejo mágico de los cuentos, sobre el cristal sobre el cual se entreveía el futuro, le hubiera mostrado lo que es una jornada de sus nietas de hoy: carreras por las tiendas, tés, visitas, eventos, premières, la prisa, la inquietud, los chismes, el deseo insensato de estar en todos los lugares donde van las otras, de ver las mismas cosas, de quedarse en su casa lo menos posible, de leer su nombre en los periódicos mundanos –alegría suprema– , la buena abuela se desmayaría de incomprensión, de espanto y de fatiga.
G. Lenôtre – “Gens de la vieille France”