
Acércase ahora a la cuna del dulce Hijo de María, el angelical obispo Francisco de Sales, digno de ocupar allí un puesto distinguido, por la delicadeza de sus virtudes, la amable sencillez de su corazón y la humildad y ternura de su amor. Llégase rodeado de brillante escolta; setenta y dos mil herejes devueltos a la Iglesia gracias a su celo; una Orden de siervas del Señor, planeada por su amor, y realizada por su genio divino; millares de almas llevadas a la vida de piedad por su doctrina tan segura como misericordiosa que le ha valido el título de Doctor.
Concedióselo Dios a su Iglesia para consolarla de las blasfemias de los herejes que iban predicando por doquier la esterilidad de la Iglesia romana en materia de caridad; frente a los rígidos secuaces de Calvíno puso a este ministro verdaderamente evangélico; el ardor de la caridad de Francisco de Sales logró fundir el hielo de aquellos obstinados corazones. Si tenéis herejes para convencer, decía el sabio cardenal du Perron, enviádmelos; si se trata de convertirlos, mandádselos a Monseñor de Ginebra.En medio de su siglo apareció, pues, Francisco de Sales, como la imagen viva de Cristo, abriendo sus brazos, y llamando a los pecadores a penitencia, a los extraviados a la verdad, a los justos a mayor perfección, y a todos a la confianza y al amor. En él descansaba el Espíritu Santo con su fortaleza y su dulzura; por eso, en estos días en que hemos celebrado la bajada de este Espíritu sobre el Verbo en aguas del Jordán, no podemos olvidar un conmovedor episodio sucedido a este admirable Obispo en relación con su divino Jefe. Ofrecía el santo sacrificio de la Misa un día de Pentecostés en Annecy; Francisco de Sales estaba de pie ante el altar; una paloma penetró en la Catedral y quedó asustada ante la aglomeración del pueblo y de sus cantos; después de haber revoloteado durante largo tiempo, fué a descansar sobre la cabeza del Santo Obispo, con gran admiración de los fieles: símbolo emocionante de la dulzura de Francisco, lo mismo que el globo de fuego que apareció, durante la celebración de los sagrados Misterios, sobre la cabeza de San Martín, significando el ardor que consumía el corazón del Apóstol de las Galias.
Otra vez, en la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, oficiaba Francisco en Vísperas, en la Colegiata de Annecy. Estaba sentado en un trono cuyos dibujos representaban el árbol profético de Jesé, que según la profecía de Isaías, produjo el tallo virginal del que salió la flor divina sobre la que se posó el Espíritu del amor. Mientras cantaban los salmos penetró en la Iglesia una paloma, por una hendidura de la vidriera del coro, del lado de la Epístola. Después de revolotear algún tanto, dice el historiador, vino a posarse en la espalda del Santo Obispo, y luego en sus rodillas, de donde la cogieron los ministros que le asistían. Después de Vísperas, subió Francisco al púlpito y deseoso de alejar de sí la aplicación que a su favor podía hacer el pueblo de la aparición de aquel símbolo, y para desterrar cualquier idea que pudiese parecer como una gracia del cielo a su persona, cantó las glorias de María, que llena de la gracia del Espíritu Santo, mereció ser llamada, paloma hermosísima, en la que no hay mancha alguna.
Si tratamos de buscar entre los discípulos del Señor, el tipo de santidad más conforme con este santo Prelado, inmediatamente nos viene al pensamiento el nombre de Juan, el discípulo amado. Francisco de Sales es, como él, el Apóstol del amor; la sencillez del Evangelista que acariciaba en sus manos venerables una avecilla, es madre de la suave inocencia que anidaba en el corazón del Obispo de Ginebra. La presencia de Juan, el acento de su voz simplemente convidaba a amar a Jesús; los contemporáneos de Francisco decían: Oh Dios, si tan grande es la bondad del Obispo de Ginebra ¿cuál no será la tuya?
Esta semejanza entre el amigo de Cristo y Francisco de Sales se manifestó también en el momento supremo, cuando el día mismo de San Juan, después de haber celebrado la Santa Misa y distribuido la comunión por su propia mano a sus queridas hijas de la Visitación, sintió el primer desfallecimiento que debía traer a su alma la liberación de las ligaduras del cuerpo. Acudieron en seguida a su lado, pero su conversación estaba ya en el cielo. A la mañana siguiente voló hacia su patria, en la fiesta de los santos Inocentes, en medio de los cuales mereció descansar eternamente por el candor y sencillez de su alma.
San Francisco de Sales, ocupa, pues, un lugar en el calendario al lado del Amigo del Salvador y de las tiernas víctimas, comparadas por la Iglesia a un gracioso ramillete de rosas; y aunque no ha sido posible colocar su memoria en el aniversario de su salida de este mundo, porque esos dos días se hallan ocupados con la festividad de San Juan y la de los Inocentes de Belén, al menos ha querido la Santa Iglesia celebrar su fiesta en el tiempo dedicado a honrar el Nacimiento del Emmanuel.
Corresponde, pues, a este amante del Rey recién nacido revelarnos los encantos del Niño del pesebre. Con el fin de aprovecharnos de su pensamiento, vamos a espigarlo en su correspondencia, donde manifiesta en toda su delicadeza los sentimientos que embargaban su corazón en presencia de los Misterios navideños.
Hacia fines del Adviento de 1619 escribía a una religiosa de la Visitación, animándola a disponer su corazón para la llegada del celestial Esposo: “He aquí, mi muy querida hija, al pequeño pero amable Jesús, que va a nacer entre nosotros durante estas próximas fiestas; y ya que va a nacer para visitarnos de parte de su eterno Padre; ya que pastores y reyes van a llegarse en visita hasta la cuna, se me hace que Él es Padre e Hijo ai mismo tiempo de esta Santa María de la Visitación.

or tanto, acaricíale bien; dále buena acogida lo mismo tú que todas tus hermanas, entónale bellos cánticos, y sobre todo adórale muy expresiva y dulcemente y en Él, adora su pobreza, su humildad, su obediencia y su dulzura, imitando a su Santísima Madre y a San José; recoge alguna de sus preciosas lágrimas, dulce rocío del cielo, y colócala en tu corazón, para que nunca tenga más tristezas que las que alegran a ese dulce Infante; y cuando le encomiendes tu alma, acuérdate de recomendarle también la mía, que es al mismo tiempo tuya.
Con gran amor, saludo al grupo querido de nuestras hermanas, a quienes considero como sencillas pastorcitas que cuidan de sus ovejas, es decir, de sus afectos, y que avisadas por el Ángel, acuden a adorar al divino Infante, y en prenda de su eterna servidumbre, le ofrecen el más hermoso de sus corderos, es decir, su amor, sin reservas ni excepciones.”
La Víspera del Nacimiento del Señor, gustando ya de antemano las alegrías de la noche que va a traer al Redentor a la tierra, Francisco se expansiona con su hija predilecta, Juana Francisca de Chantal, invitándola a saborear con él los encantos del divino Niño y a aprovecharse de su visita.
“El gran exniñito de Belén sea siempre la delicia y el amor de nuestros corazones, queridísima madre e hija mía. ¡Ah, qué hermoso es ese pobre niñito! Se me figura que veo a Salomón en su gran trono de marfil, dorado y pulido, sin otro igual en todos los reinos, como dice la Escritura: un rey sin par en su gloria y magnificencia. Prefiero cien veces ver a este querido Infantito en su pesebre, a contemplar a todos los reyes en sus tronos.
Y cuando le considero en las rodillas o en los brazos de su Santa Madre con su boquita, pequeño capullo de rosa, pegada a las azucenas de sus sagrados pechos, entonces, oh Dios, lo hallo más bello en este trono, no sólo que Salomón en el suyo de marfil, sino más bello que lo fué nunca en el cielo ese mismo Hijo del Padre eterno, porque si bien el cielo ostenta más cosas visibles, la Santísima Virgen tiene más perfecciones invisibles; y una sola gota de la leche virginal que fluye de sus sagrados pechos vale más que todo el aparato de los cielos. ¡Háganos el gran San José participar de su consuelo, la excelsa Madre de su amor, y quiera el Hijo derramar sus gracias en nuestros corazones!
Ruegoos que descanséis lo más suavemente que podáis junto al celestial Infantito: no dejará de amar vuestro querido corazón, tal como se encuentra, seco y árido. ¿No veis cómo recibe el aliento de ese gran buey y de ese asno que no tienen sentimiento alguno? ¿No ha de recibir los suspiros de nuestro pobre corazón, que aunque sin devoción actual, con todo eso se sacrifica a sus pies con firmeza y perseverancia, para ser eternamente un siervo fiel del suyo, del de su Santa Madre, y del Vicario de este Reyeclto?”
Ha pasado la santa noche, que trae consigo Paz a los hombres de buena voluntad; una vez más busca Francisco el corazón de la hija que Jesús le ha confiado, para derramar en él las dulzuras saboreadas en la contemplación de este misterio de amor.
“Oh Jesús verdadero, ¡cuán dulce es esta noche, mi queridísima hija! Los cielos, canta la Iglesia, destilan miel por doquier; en cuanto a mi, pienso que los Ángeles del cielo que hacen resonar en el aire sus admirables cánticos, van a recoger esa miel celestial en las azucenas en que se halla, estás en el corazón de la dulcísima Virgen y de San José. Temo, mi querida hija, que esos divinos espíritus se equivoquen entre la leche que sale del seno virginal y la miel del cielo reunida en sus pechos ¡Qué dulce es ver la miel junto a la leche!
Por eso, yo os pregunto, querida hija ¿no soy demasiado atrevido, pensando que nuestros buenos Ángeles, vos y yo, nos hallamos entre el querido cortejo de los celestes músicos que cantaron esa noche? ¡Oh Dios, si tuviesen a bien entonar una vez más al oído de nuestro corazón, aquel canto celestial, qué alegría! ¡qué regocijo! Así se lo suplico, para que haya gloria en el cielo y paz en la tierra para los corazones de buena voluntad.
Al volver, pues, de los sagrados misterios, doy los buenos días a mi hija: porque supongo que los pastores descansaron un poco aún, después de haber adorado al celestial Infante que el cielo les había anunciado. Pero, oh Dios ¡qué dulce me figuro su descanso! Seguramente seguían oyendo todavía la melodía angélica que los había saludado con su canto, y veían al querido Niño y a la Madre a quienes habían visitado.
¿Qué podríamos dar a nuestro Reyecito que no hayamos recibido de Él y de su divina largueza? Pues bien, le daré en la Misa Mayor, la única pero amadísima hija que me ha dado. Házla, oh Salvador de nuestras almas, completamente de oro en el amor, de mirra en la mortificación, de incienso en la oración; y luego recíbela en los brazos de su santo amparo, y que diga tu corazón al suyo: “Soy tu salvación por los siglos de los siglos.”
Dirigiéndose otra vez a una esposa de Cristo, la exhorta a nutrirse de la dulzura del recién nacido, en los siguientes términos:
“Cual mística abeja no se separe nunca vuestra alma de este querido Reyecito, haga su panal en torno a Él, en Él, y para Él; tómele a Él, a ese Reyecito cuyos labios rebosan de gracia, y sobre los cuales esos santos animalitos, reunidos en enjambre hacen su dulce y gracioso trabajo, mucho mejor que lo hicieron sobre los labios de San Ambrosio”.
Pero, hemos de detenernos; escuchemos, con todo, una vez más, cómo nos refiere las gracias del santo Nombre de Jesús, impuesto al Salvador entre los dolores de su Circuncisión; escribe así a su santa cooperadora:
“Oh Jesús, llena nuestro corazón con el santo bálsamo de tu divino Nombre, para que la suavidad de su aroma se difunda por todos nuestros sentidos e invada todas nuestras acciones. Pero, para que este corazón sea capaz de recibir tan dulce licor, circuncídale, y corta en él todo lo que pueda desagradar a tus divinos ojos. ¡Oh glorioso Nombre, pronunciado desde toda la eternidad por boca del Padre celestial, grábate para siempre en nuestra alma, para que, pues eres su Salvador, sea ella eternamente salva! ¡Oh Virgen Santa, la primera de toda la naturaleza humana que pronunciaste ese Nombre de salvación, inspíranos la manera de pronunciarlo dignamente, para que todo en nosotros respire la salud que tus entrañas nos trajeron.
Era necesario, queridísima hija, que escribiera la primera carta de este año a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, y esta es, hija mía, la segunda por la que os felicito el nuevo año, y consagro nuestro corazón a la divina bondad. Ojalá podamos vivir este año de tal modo, que nos sirva de fundamento para el año de la eternidad. Esta mañana al despertar, he gritado a vuestro oído: ¡Viva Jesús! y mi deseo hubiera sido poder derramar este óleo sagrado por toda la faz de la tierra.
Cuando un perfume está bien cerrado en su redoma, nadie puede saber qué esencia contiene, si no es el que la ha puesto; pero cuando se abre el frasco y se derraman algunas gotas, cada uno dice: Es tal esencia. Mi querida hija, nuestro amado y pequeño Jesús está rebosando aromas de salvación, pero nadie le conocía hasta que el cuchillo dulcemente cruel desgarró sus carnes divinas; entonces se pudo advertir, que es pura esencia y óleo derramado, y bálsamo de salvación. Por eso, San José y Nuestra Señora y luego todos a su alrededor, comenzaron a exclamar: Jesús, que quiere decir, Salvador.
Quiera el divino Infante rociar nuestros corazones con su sangre y perfumarlos con este Santo Nombre, para que las rosas de los buenos deseos que hemos concebido sean todas purpuradas con su sangre, y aromatizadas con su ungüento.”
Vida
Nació San Francisco en Saboya el 21 de agosto de 1567; estudió en París y luego en Padua. Ordenado de sacerdote el 18 de Octubre de 1593 y nombrado Preboste de la Iglesia de Ginebra, trabajó con grandes fatigas y éxito en la conversión de los protestantes del Chablais. De ellos ganó para la fe católica a unos 72.000. Consagrado obispo de Ginebra el 8 de diciembre de 1602, fundó ocho años más tarde, la Orden de la Visitación de Nuestra Señora, escribió libros de celestial doctrina, derramó por todas partes los rayos de su santidad por su celo, su dulzura, su misericordia para con los pobres y todas las demás virtudes. Murió en Lyon en 1622. Canonizóle Alejandro VII el 19 de Abril de 1665 y Pío IX le declaró Doctor de la Iglesia el 19 de julio de 1877. Su cuerpo descansa en la Visitación de Annecy.
¡Oh pacífico conquistador de las almas, Pontífice amado de Dios y de los hombres, en ti celebramos la dulzura del Emmanuel! De El aprendiste a ser manso y humilde de corazón, y por eso, poseíste la tierra, conforme a su promesa. (Mat., V, 4.) Nada te resistió; los más obstinados sectarios, los pecadores más endurecidos, las almas más tibias, todo cedió a tu palabra y a tus ejemplos. ¡Cómo nos complacemos contemplándote junto a la cuna del Niño que viene a amarnos, uniendo tu gloria a la de Juan y a la de los Inocentes! Apóstol como aquel y sencillo como los hijos de Raquel, haz que nuestro corazón esté siempre al lado de tan feliz compañía; y que conozca por fin, cuán suave es el yugo del Emmanuel y ligera su carga.

Enciende nuestras almas en el fuego de tu amor; alienta en ellas el deseo de la perfección. Doctor de los caminos del espíritu, introdúcenos en esa santa Vía cuyas leyes trazaste; aviva en nuestros corazones el amor del prójimo, sin el cual sería inútil que pretendiéramos alcanzar, el amor de Dios; inicíanos en tu celo por la salvación de las almas; enséñanos la paciencia y el perdón de las injurias, para que nos amemos todos, como dice San Juan, no sólo de boca y de palabra, sino de obra y de verdad. (I S. Juan, III, 18.) Bendice a la Iglesia de la tierra; tu memoria está tan fresca en ella como si acabaras de dejarla por la del cielo, porque no eres ya únicamente el Obispo de Ginebra, sino el objeto del amor y de la confianza del mundo entero.
Apresura la conversión general de los secuaces de la herejía calvinista. Tus oraciones han iniciado ya la obra del retorno, de manera que en la protestante Ginebra se ofrece ahora públicamente el sacrificio del Cordero. Realiza lo antes posible el triunfo de la Iglesia Madre. Extirpa los últimos vestigios de la herejía janseniana que quedan entre nosotros, de esa herejía que se disponía a sembrar su cizaña cuando el Señor te sacaba de este mundo. Limpia nuestras provincias de las máximas y costumbres peligrosas heredadas de los tiempos en que triunfaba esta perversa secta.
Bendice con toda la ternura de tu paternal corazón a la sagrada Orden que fundaste, y que consagraste a María, bajo el título de su Visitación. Consérvala de manera que sirva de edificación para la Iglesia; auméntala y dirígela para que se mantenga tu espíritu en esa familia de la que eres padre. Protege al Episcopado del que eres ornato y modelo; pide a Dios, para su Iglesia Pastores formados en tu escuela, abrasados de tu celo, imitadores de tu santidad. Acuérdate, finalmente de Francia, a la que te has unido con tan estrechos vínculos. Conmovióse ella con la fama de tus virtudes, codició tu apostolado y te proporcionó tu más fiel cooperadora; por tu parte enriqueciste su lengua con tus admirables escritos; de su seno saliste para marchar a Dios; considérala, pues, desde lo alto del cielo como tu propia patria.



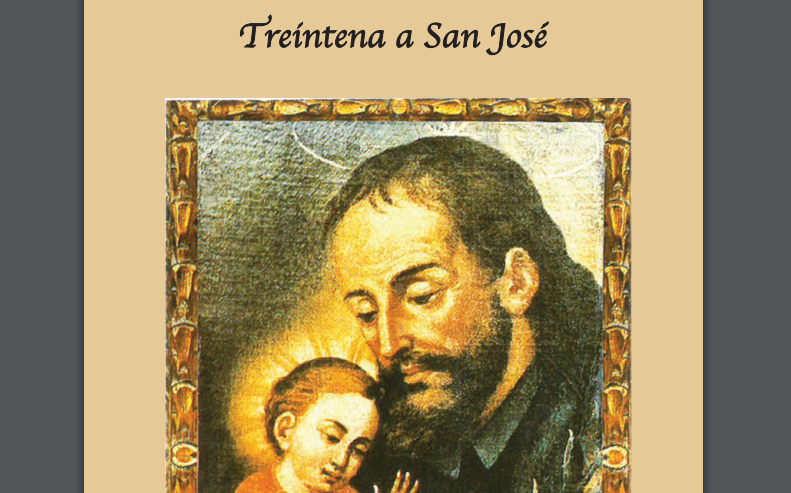





1 thought on “San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia”
Pingback: Santa Juana Francisca Frémyot de Chantal, viuda y fundadora - Fátima La Gran Esperanza