
“Escuchad, oh reyes, y entended; aprended, gobernadores de los confines de la tierra. Prestad atención los que imperáis sobre las muchedumbres y los que os engreís sobre la multitud de las naciones. Porque el poder os fué dado por el Señor y la soberanía por el Altísimo, que examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos… A vosotros, pues, reyes, se dirigen mis palabras, para que aprendáis la sabiduría y no pequéis. Pues los que guardan santamente las cosas santas, serán santificados, y los que hubieren aprendido, sabrán cómo responder. Ansiad, pues, mis palabras: amadlas e instruíos. La sabiduría es luminosa e incorruptible y se deja fácilmente contemplar de los que la aman, y encontrar de los que la buscan. Y aun se anticipa a darse a conocer a los que la desean…”.
OFICIO DE LA AUTORIDAD

La fe del cristiano fué lo que constituyó en Luis IX la grandeza del príncipe. Meditó mucho tiempo estas palabras del libro de la Sabiduría, que la Iglesia nos hace leer en el oficio de los Maitines de hoy y que propone también a la imitación de todos los que tienen que ejercer el cargo tremendo de la autoridad. San Luis comprendió que una misma ley une con Dios al súbdito y al príncipe; porque tienen el mismo nacimiento y el mismo destino.
La autoridad que se da a algunos, sólo sirve para aumentar su responsabilidad; porque, viniendo toda autoridad de Dios, tienen obligación de ejercerla como la ejerce Dios mismo, es decir, para el bien de sus súbditos, dé modo que les faciliten cumplir con su fin, que es glorificar a Dios.
Al venir al mundo Cristo, que es quien posee la realeza por derecho de nacimiento, podía haber despojado a los reyes de sus prerrogativas. Pero no quiso reinar al modo de los reyes de la tierra, sólo exigió que la autoridad de los reyes se inclinase ante la suya. “Soy rey porque lo quiere mi Padre, le hace decir San Agustín; no os entristezcáis como si con eso se os despojase de un bien que fuese vuestro, antes bien, reconociendo que os conviene estar sumisos al que os da seguridad en la luz, servid al Señor de todos; con temor y gozaos en Él“.
ENSEÑANZA DE LA IGLESIA

Esta seguridad que proviene de la luz, la Iglesia continúa dispensándola a los reyes. La Iglesia, sin meterse en el campo de los príncipes, está por encima de ellos, como madre de los pueblos, como juez de las conciencias, y como guía única de todos los hombres. Oigamos al Papa León XIII, cuyas enseñanzas se distinguen por la exactitud y perfección: “Como hay en el mundo dos grandes sociedades, la una civil, cuyo fin próximo es procurar al género humano el bien temporal y terreno; la otra religiosa, que tiene por objeto llevar a los hombres a la felicidad del cielo para la cual han sido creados, así hay dos poderes entre los cuales Dios ha dividido el gobierno de este mundo. Cada uno en su género goza de soberanía; y cada cual está ceñido a límites determinados y trazados conforme a su naturaleza y a su fin especial. El fundador de la Iglesia, Jesucristo, quiso que fuesen distintos el uno del otro y que los dos fuesen libres en el cumplimiento de su misión propia; pero con la condición de que, en las cosas que dependen a la vez de la jurisdicción y del juicio de uno y de otro bien que a título diferente, el poder encargado de los intereses temporales sería dependiente, como conviene, del que tiene que vigiar por los intereses del cielo Fuera de esto sometidos ambos a la ley eterna y natural, deben ponerse recíprocamente de acuerdo en las cosas que se refieren al orden y al gobierno de cada uno dando lugar a una serie de relaciones que con razón se puede comparar a la que proviene en el hombre de la unión del alma y del cuerpo“.

En la esfera de los intereses eternos, de los que nadie puede legítimamente desentenderse en este mundo, los príncipes han de procurar mantener debajo de la dependencia de la Iglesia y de Dios, no sólo a sus pueblos, sino también sus propias personas. Porque “no dependiendo menos de Dios los hombres unidos por los lazos de una sociedad común que tomados aisladamente, las sociedades políticas, de igual modo que los particulares, no pueden sin pecado proceder como si no existiese Dios, ni prescindir de la religión como de algo extraño, ni dispensarse de seguir en esta religión las reglas conforme a las que Dios mismo ha declarado que quiere se le honre. Por consiguiente, los Jefes de Estado en cuanto tales, deben tener como santo el nombre de Dios, considerar como uno de sus principales deberes el amparar la religión con la autoridad de las leyes y no determinar ni ordenar nada que sea contrario a su pureza”.
FELICIDAD DE LOS REYES

Ciudad de San Luis – Argentina
Además, fuera de las enseñanzas de la Iglesia, los reyes y los pueblos no podrán encontrar la prosperidad ni la felicidad. San Agustín lo escribía ya en su libro de la Ciudad de Dios: “Llamamos felices y dichosos a los emperadores cristianos cuando reinan justamente; cuando, entre las lenguas de los que los engrandecen y entre las sumisiones de los que humildemente los saludan, no se ensoberbecen, sino que se acuerdan y conocen que son hombres; cuando hacen que su dignidad y potestad sirva a la Divina Majestad para dilatar cuanto pudieren su culto y religión; cuando temen, aman y reverencian a Dios; cuando aprecian sobremanera aquel reino donde no hay temor de tener consorte que se le quite; cuando son tardos en vengarse y fáciles en perdonar; cuando esta venganza la hacen forzados de la necesidad del gobierno y defensa de la república, no por satisfacer su rencor, y cuando le conceden este perdón, no porque el delito quede sin castigo, sino por la esperanza que hay de corrección; cuando lo que a veces obligados ordenan con aspereza y rigor, lo recompensan con la blandura y suavidad de la misericordia, y con la liberalidad y largueza de las mercedes y beneficios que hacen; cuando los gustos están en ellos tanto más a raya cuanto podrían ser más libres; cuando gustan más de ser señores de sus apetitos que de cualesquiera naciones, y cuando ejercen todas estas virtudes, no por el ansia y deseo de la vana gloria, sino por el amor de la felicidad eterna; cuando, en fin, no dejar de ofrecer por sus pecados sacrificios de humildad, compasión y oración a su verdadero Dios, Tales emperadores cristianos como éstos decimos que son felices, ahora en esperanza, y después realmente cuando viniere el cumplimiento de lo que esperamos”.
SAN LUIS

De este modo quiso obrar siempre el noble rey que Dios concedió a Francia. Conforme a la palabra de la Escritura “había hecho pacto con el Señor de guardar sus mandamientos y hacerlos guardar a todos”. Dios fué el blanco de su vida, la fe su guía: aquí se halla el secreto de su política y el de su santidad.
Como cristiano, servidor de Cristo; como príncipe, su lugarteniente; entre las aspiraciones del cristiano y las del príncipe quedó indivisible su alma; esta unidad hizo su fuerza, como ahora es su gloria, y Cristo, que reinó sólo en él y por él en Francia, le hace reinar consigo en los cielos para siempre. Hay en toda su vida un reflejo de graciosa sencillez que da particular realce a su heroísmo y grandeza; parece que, en su reinado admirable, aun los desastres aumentaron su gloria.
La humildad de los reyes santos no es olvido de la grandeza del oficio que cumplen en nombre de Dios; su abnegación no puede consistir tampoco en la negligencia de unos derechos que son deberes también; como la caridad no es impedimento en ellos para la justicia, así el amor a la paz tampoco es en ellos contrario a las virtudes guerreras. San Luis sin ejército no dejaba de tratar con toda la nobleza de su alma con el infiel vencedor; en Occidente, además, pronto se supo y a medida que con los años crecía su santidad se llegó a saber mejor: este rey, que gastaba las noches en rogar a Dios y los días en servir a los pobres, no pensaba ceder a nadie las prerrogativas de la corona que había heredado de sus padres. En Francia no hay más que un rey, dijo un día el justiciero del bosque de Vicennes, anulando una sentencia de su hermanos Carlos de Anjou; y los barones en el castillo de Belléme, y los ingleses en Taillebourg no hubieron de esperar tanto tiempo para saberlo. Tampoco Federico II, el cual amenazaba con aplastar a la Iglesia y buscaba cómplices en Francia; a sus explicaciones hipócritas se las dió esta respuesta: No está tan debilitado aún el reino de Francia, que se deje guiar por vuestras espuelas.
LA MUERTE
La muerte de San Luis fué sencilla y grave, como había sido su vida. Dios le llamó para sí en circunstancias dolorosas y tristes, lejos de la patria, en aquel suelo africano donde en otra ocasión tanto tuvo que padecer espinas santificadoras que debían recordar al príncipe cruzado su joya predilecta, la corona sagrada que supo conseguir para el tesoro de Francia. Movido por la esperanza de convertir al cristianismo al rey de Túnez, llegó a sus costas, donde le esperaba el combate supremo, más como apóstol que como soldado. Os comunico el bando de Nuestro Señor Jesucristo y de su ministro Luis, Rey de Francia: reto sublime lanzado a la ciudad infiel, muy digno de poner fin a tal vida.
VIDA

San Luis nació el 25 de abril de 1214 y fué bautizado en la iglesia de Poissy. El 8 de noviembre de 1226, al morir su padre, empezó a ser rey de Francia. La reina Blanca de Castilla al momento le hizo consagrar en Reims, y se ocupó de darle una educación regia y, sobre todo, sumamente piadosa. Tomó las riendas del poder a los veinte años y cayó gravemente enfermo. Prometió entonces, si curaba, emprender una cruzada en pro de la libertad de los Santos Lugares Llegó a Egipto en 1248 y derrotó a los sarracenos, pero la peste diezmó su ejército; fué vencido después y hecho prisionero.
Puesto en libertad San Luis, pasó cinco años en Oriente reedificando las ciudades y castillos de los cristianos, libertando esclavos y convirtiendo infieles.
La muerte de su madre le hizo volver a Francia. Gobernó sabiamente el reino y dió a sus súbditos el ejemplo de las más sublimes virtudes. El 2 de julio de 1270 emprendió de nuevo la cruzada, desembarcaba en Túnez, a cuyo rey esperaba convertir. Pero otra vez la peste se declaró en su campo y el rey murió el 25 de agosto no sin antes dar sus consejos a su hijo Felipe. Trasladóse su cuerpo a San Dionisio en Francia v los milagros obrados junto a su tumba movieron al papa Bonifacio VIII a ponerle en el número de los Santos.
SÚPLICA

“Ten a bien escuchar nuestra oración tú, que, llevando la corona real antes de recibir de Roma el nimbo de santidad, autorizaste a todos tus súbditos a llegar hasta ti, ya fuese en tu palacio de París, ya en tus viajes a través de tus provincias, ya debajo del roble de Vincennes, y siendo preferidos los más humildes y los más desheredados.
“Tú, que gobernaste a Francia para darle la paz, la justicia y el amor, ven hoy en su ayuda a restaurar las ruinas de la guerra, a restablecer en ella la equidad y darle la unidad, la concordia y la amistad de unos con otros.
“Tú, que abarcaste en tu solicitud a toda la cristiandad, salva a Europa, que hoy está amenazada de ser destruida por los inventos científicos puestos al servicio del odio y de la furia dominadora, y dale seguridad restituyéndole el sentido de la comunidad espiritual.
“Tú, que mediante las misiones religiosas sucesoras de las Cruzadas deseaste evangelizar a los Infieles, gana para la ley de Cristo los continentes que todavía le desconocen.
“Tú, que en el papado honraste la representación divina entre los hombres, protege al Soberano Pontífice y con él a los Obispos y a nuestro clero secular y regular.
“Tú, que diste ejemplo de castidad y de paciencia en el matrimonio, de afecto y de vigilancia en la educación paterna, mira bondadoso a nuestros hogares y a nuestra niñez.
“Tú, que no paraste un momento de buscar la paz en ti mismo y en tu derredor, danos la paz interior, hoy más necesaria que nunca por las inquietudes cotidianas y por el aumento de la baraúnda y de las dificultades de la vida.
“Tú, que practicaste con tanto valor, sabiduría y delicadeza de conciencia el cargo más difícil, el de Rey, haz que cumplamos con alegría y a conciencia nuestros deberes profesionales, comprendiendo y aceptando las responsabilidades que nos imponen.
“Tú, que consumiste en la llama de la caridad toda tu vida, alcánzanos el amor que transforma la fealdad del cuerpo y las manchas del alma, que nos permite vencer los prejuicios y las repugnancias y tratar al prójimo como a nosotros mismos y al pobre como enviado de Dios.




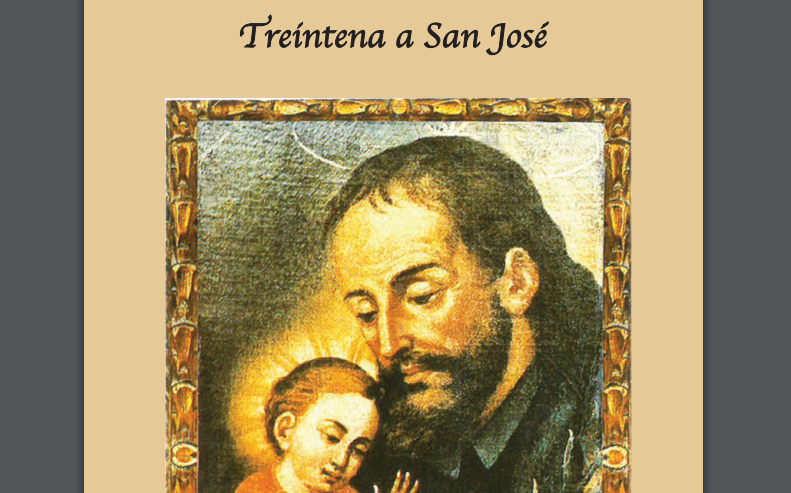





1 thought on “SAN LUIS, REY DE FRANCIA, CONFESOR”
Pingback: SAN FERNANDO, REY DE CASTILLA Y DE LEÓN - Fátima La Gran Esperanza